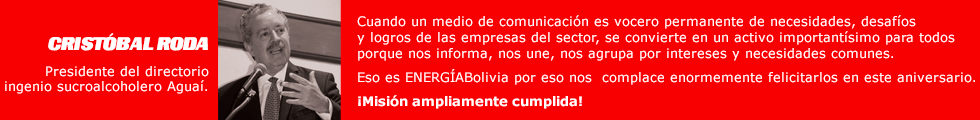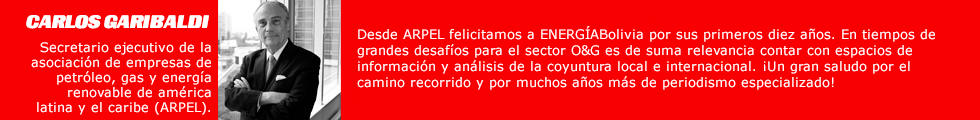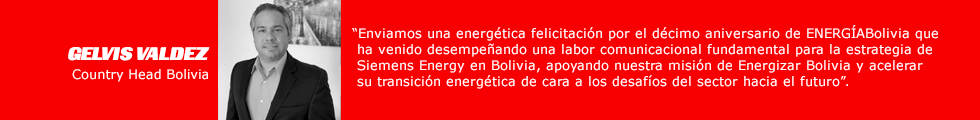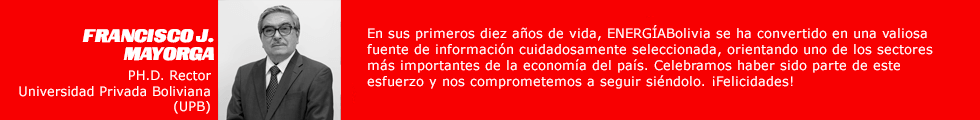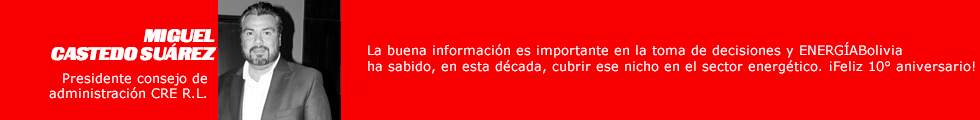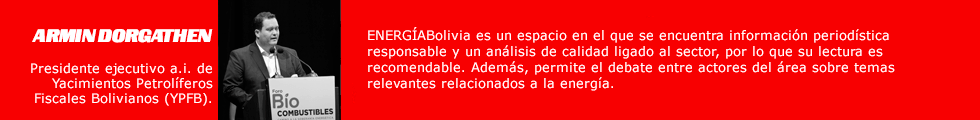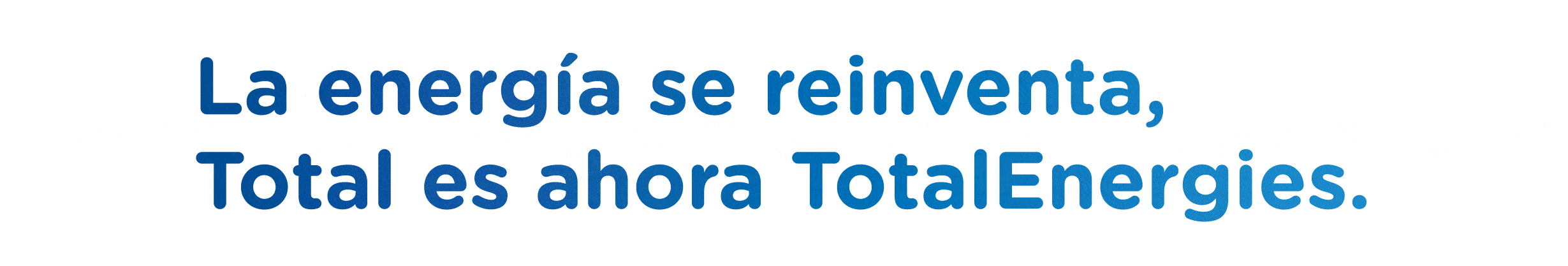POLÍTICA INDUSTRIAL como herramienta estratégica hacia el desarrollo en la región
El documento denominado Hacia un desarrollo productivo sostenible en América Latina: métodos y estrategias para priorizar sectores clave (*), de la CEPAL, refiere modelos pendulares liderados tanto por el Estado como el mercado, para superar los desafíos económicos y sociales de la región, a lo largo del siglo XX y XXI…
EDICIÓN 139 | 2025
ENERGÍABolivia
El estudio de la CEPAL parte señalando que históricamente, América Latina ha desempeñado un papel central en el uso de la política industrial como herramienta estratégica para superar desafíos económicos y sociales. Agrega que a lo largo del siglo XX, la región implementó modelos de industrialización liderados por el Estado, un enfoque que, según Bértola y Ocampo (2013), enfatizaba la intervención estatal en el desarrollo industrial para promover la transformación económica y la autonomía.
“Este enfoque no solo buscaba reducir la dependencia de importaciones sino también construir una base industrial sólida que sustentara el crecimiento económico y el desarrollo social. Entre finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1980, la región creció a tasas del 5,5% anual, logrando un crecimiento per cápita del 2,7%. Todo esto a pesar de un crecimiento poblacional sumamente acelerado”, destaca.
CONSENSO DE WASHINTONG
Sin embargo, refiere que en las décadas de 1980 y 1990, durante el auge del llamado Consenso de Washington, América Latina adoptó políticas de liberalización económica, privatización y desregulación, minimizando el rol del Estado en la economía. Hace notar que una característica de este período es que los economistas alrededor del mundo planteaban la posibilidad de que las fallas de gobierno pudieran ser peores que las fallas de mercado que la intervención estatal pretendía corregir).
Agrega que este cambio paradigmático significó una reducción significativa de la intervención estatal y, por tanto, de la política industrial, lo que impactó sobre la estructura productiva y la capacidad industrial de la región. Aunque reconoce que hablar de política industrial se volvió prácticamente un tabú, sostiene que es importante señalar que esta nunca se abandonó del todo. “Al final, los esfuerzos para promover exportaciones o para atraer inversión extranjera directa, coordinados o apoyados por el Estado, son también una forma de política de desarrollo productivo”, remarca.

“Así pues, el éxito o fracaso de esta nueva ola de política industrial en América Latina depende en buena medida de su diseño”.
Sin embargo, más adelante indica que la forma que se adoptaron estas políticas durante los años noventa y los primeros años de este siglo en América Latina difícilmente permitiría describirlas como políticas estratégicas.
DESPUÉS DE LA CRISIS GLOBAL
“Desde principios de este siglo, pero con mucho mayor énfasis después de la crisis global de 2009-2010, múltiples voces han señalado la necesidad de que el Estado retome su rol en la promoción del desarrollo productivo, pues ha ido quedando claro que las soluciones estrictamente de mercado han resultado, en el mejor de los casos, subóptimas”, indica destacando que el péndulo ya pasó de un lado al otro.
En este punto señala que la intervención del Estado en materia de desarrollo productivo no debería ser vista como algo diferente a las intervenciones estatales en materia de educación o salud, en donde la discusión no suele ser si el Estado debe intervenir o no, sino sobre la forma en la que debe hacerlo.
En este contexto, dice, las contribuciones de algunos economistas han ayudado a imaginar las características que debe tener una política de desarrollo productivo en la actualidad, resaltando la importancia que las políticas industriales se diseñen para complementar las fuerzas del mercado, centrándose en la creación de un proceso adecuado de formulación de políticas, e incluyendo la definición de reglas claras sobre el apoyo a ciertos sectores y sobre cuándo debería cesar este apoyo.
Subraya cómo el contexto global cambiante, especialmente con el ascenso de las cadenas globales de valor y las nuevas reglas del comercio internacional, requiere una política industrial más amplia y adaptable que proteja las industrias emergentes en países en desarrollo.
LA INNOVACIÓN
Finalmente, Mazzucato (2015) aboga en el documento por un crecimiento liderado por la innovación que sea inclusivo y sostenible, criticando las justificaciones tradicionales basadas exclusivamente en las fallas de mercado y promoviendo un papel más activo y experimental del Estado en el fomento de la innovación y en la creación de condiciones para que el empresariado esté en posibilidades de buscar innovaciones con riesgos manejables.
Dice que estas perspectivas reflejan un consenso creciente sobre la necesidad de estrategias de política industrial que sean tanto proactivas como adaptativas, así como lo suficientemente amplias para enfrentar los desafíos de la economía global. En este sentido, refiere que la evidencia reciente muestra que el número total de intervenciones de política industrial ha crecido de manera significativa desde 2017, sobre todo en países de ingreso alto.
El documento da cuenta de que en el debate actual se ha enfatizado la necesidad de revitalizar la política de desarrollo productivo, orientándola hacia la dinamización del crecimiento económico mediante la innovación tecnológica y el aumento de la productividad, indicando que esto requiere un proceso de priorización de sectores estratégicos, que permita encontrar a aquellos con mayores probabilidades de éxito y en donde podamos concentrar los recursos limitados en forma de intervención de política pública.
“Dado que esta priorización implica un apoyo temporal, aunque sea con revisiones periódicas para adaptar o cesar el apoyo según avance el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas, en la literatura se ha recalcado la necesidad de un proceso de priorización transparente y objetivo para evitar distorsiones de mercado y resistencias internas”, recomendando que la priorización y el apoyo a sectores clave se alineen con estrategias de desarrollo económico y social bien definidas.
Para la CEPAL, Este proceso de priorización de sectores estratégicos no es obvio ni mucho menos trivial. Afirma que lo que hace estratégico a un sector depende de múltiples criterios y está fuertemente influenciado por el proceso de definición de objetivos y metaobjetivos. Además, acota, cualquier decisión estratégica que se tome hoy puede caducar muy rápido y asegura que la definición de sectores estratégicos es un proceso complejo, de marcado carácter contextual y con un margen considerable para el error.
Considera, en este marco, que estos retos no deben ser razón para abandonar la intención de aplicar políticas verticales ya que de lo que se trata es de tomar muy en serio el proceso de diseño para minimizar estos riesgos.
NUEVA OLA
“Así pues, el éxito o fracaso de esta nueva ola de política industrial en América Latina depende en buena medida de su diseño. Para diseñar esas políticas debemos considerar tanto la realidad de la economía global (…)como las enseñanzas que dejó la ola industrializadora de la posguerra. Sobre todo, hay que estar dispuestos a corregir el camino siempre que la metodología adoptada así lo indique”, recomienda.
Para la CEPAL, los muchos defectos que tuvo la primera oleada de política industrial latinoamericana, y que eventualmente llevó a su abandono, tienen que ver con la falta de transparencia en la forma en la que se seleccionaron los sectores en los que el Estado habría de intervenir.
“Esto, sin duda, llevó a la captura de los mecanismos de apoyo por parte de aquellos sectores con más voz y no necesariamente con más potencial. Esto llevó también a una política industrial poco flexible que siguió apoyando a los mismos sectores independientemente de su desempeño o de los cambios en las condiciones de la economía nacional o global”, indica agregando que, por ello, un proceso de priorización con reglas claras y transparentes podría ayudar a evitar ese camino, empezando por la certeza de que la selección de sectores a apoyar debe ser temporal, transparente y revocable (Foray, 2019).

Esto llevó también a una política industrial poco flexible que siguió apoyando a los mismos sectores independientemente de su desempeño…”
(*) G. Esquivel y S. Silva, Hacia un desarrollo productivo sostenible en América Latina: métodos y estrategias para priorizar sectores clave (LC/MEX/TS.2025/2), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2025.